-
Delia Río

Llaman a la puerta. Es un nuevo amor.
Es una persona a la que no le puedes explicar que has estado atada a una cama en un hospital. No unas horas, si no unos días.
Es una persona que no entiende absolutamente nada pero que quiere entender.
No le puedes explicar lo que significa estar catalogada como enferma mental. Que no existe la enfermedad mental pero que toda esta mierda define tu vida.
No puedes evitar sentir que te asocie como algo peligroso, algo dañado.
Y piensas que nada de eso merece la pena.
Que eso de ser amada no es para quién ha vivido el infierno.
No le puedes explicar las pastillas.
No le puedes explicar la adicción.
Las ganas que tienes de tomarte un whisky doble cada vez que se compromete un poco más y tienes que asumir responsabilidad.
Y te dices: esto no es para mí.
A mí ya me jodió la psiquiatría demasiado.
Le explicas que no puedes confiar (nunca) en nadie. Te dice: ya lo veremos.
Es imposible que entienda que tú fuiste hace mucho tiempo al médico porque te sentías mal y el médico te destrozó la vida. Te la robó.
Que te hicieron sentir que eras la culpable de todo lo que te sucedía mientras te hinchaban a pastillas.
Un diagnóstico, dos, tres.
Un ingreso, tres, doce.
Y el sexo. Cómo explicas que hay autolesiones permitidas y el sexo es una de ellas. Que hay un momento que te aburres, que necesitas violencia.
¿Cómo le explicas a alguien que lo único que te hace funcionar es la violencia?
Que ya no te vale con lo que te tendría que valer.
Que cada vez que te dice: te amo, tú sólo piensas en irte.
La bajona colectiva no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradoras.
-
Dolores Mento

Era verano, casi, finales de mayo o principios de junio. Estaba a punto de volverme a España, me faltarían unas semanas. Ese curso lectivo el colegio nos había mandado a Irlanda a estudiar y vivía apenada los últimos coletazos de aquella separación de mi ciudad. Recuerdo estar en el parque Killarney, sentada en el suelo con mis amigas, mis amigas pijas. Algunas querían retornar a sus casas, otras, en cambio, andábamos como vacas sin cencerro. Hablando de nimiedades, de absolutas banalidades, mi tema de conversación favorito, Claudia nos enseñó un nuevo politono en el Nokia que sus padres le habían regalado antes de venirnos a la isla: Para toda la vida de El sueño de Morfeo. Como buena prepúber romántica y con las hormonas a punto de florecer me imaginé cantándosela a mi novio, a un chulazo del cole. De aquellas me parecía ilusionante, cuanto menos, la idea de casarme para toda la vida, para siempre, de adoptar criaturas con mi señor marido de bigote cuidado y limpio, de ir a trabajar, pero sólo un poco, sin deslomarse, tener una vida idílica y liberalmente conservadora o conservadoramente liberal. El feminismo truncó aquellas expectativas y del teamoparasiempre pasé al tequieroyesperoqueseapormuchotiempo, como un símil de eternidad, y de allí a un simple tequiero. Aunque tampoco nos vamos a engañar, yo no digo tequieros, me han hecho desabrida, pero se capta el concepto.
Años después, abandonando la idea de enmaridarme con mi chicarrón, apareció la Psiquiatría. Vagamente preserva mi memoria un transcurso fiel de los hechos. Son, a decir verdad, muchos eventos que se suceden a trompicones sin un certero orden cronológico. Sin embargo, sí ubico las palabras que me dijo la psiquiatra cuando intentaba aleccionarme para que me tomase los psicofármacos, su sentencia de muerte: Esto es para toda la vida. Había abandonado a mi maromo de brazos anchos y largos que me envolvería en mi sueño adolescente, como Katy Perry en Teenage dream, su ánimo tieso, embravecido, como su sexo. Lo había intercambiado por el cóctel de Lorazepam, Rivotril, Deprax, Venlafaxina, Olanzapina, Depakine y Litio que me obligaron a tomar. Un mal negocio. No miento al asegurar que me volvió aquella canción a la cabeza, Para toda la vida, conexiones que hace el imaginario de una tardoadolescente, desaforada, dolida y hundida. Si ya estaba abatida, tanto que había acabado en Psiquiatría, más despojada de cualquier voluntad y espíritu me quedé con la condena que pesaría sobre mis hombros.
Hoy en día, septiembre de 2024, pese a las advertencias, las órdenes, las conminaciones, las torturas o la soledad, ya no tomo nada, ya no veo a ningún psiquiatra, ni a ningún psicólogo. He huido, de forma literal, del sistema psiquiátrico. Hace dos años que no tomo psicofármacos, a pelo. Sigo viva. Ha sido ahora cuando he comenzado a vislumbrar que todo aquello que me dijeron, que nos dijeron, era mentira. Estoy trabajando, sometida al Capital para, mal que bien, pagar un techo y algo que pudiera acercarse a una vida digna. Tampoco es alentador, podrán decir, pero al menos ya no lo hago drogada con Benzodiacepinas. Al menos no estoy encerrada. Al menos no me acecha la amenaza de un ingreso. Ahora también puedo disfrutar de aquellos vis a vis que la Producción te otorga, o que la lucha sindical consiguió a fuerza de huelgas, y que la Psiquiatría te arrebata bajo un pretexto médico basado en falacias y pseudociencias. Ahora también puedo ir yo al piquete. He salido al descanso, me aparto un rato del ordenador y fumo un piti mientras me asalta de nuevo la remembranza de aquella conversación, aquel monólogo. Me río porque nada del estado actual de las cosas es como aquel ser cargado de autoridad predijo, ni como predijeron ninguno de sus compañeros. Estoy estupenda. Todo lo estupenda que una zagala de mi edad y con mis circunstancias puede estar. También me hace gracia porque recuerdo su mal gusto para elegir la ropa, vestía fatal, sin gracia ninguna para el dinero que supuse que debía de estar embolsándose a base de distribuir drogas de forma legal. ¡Qué dinero tan mal invertido! pensé. Sea como fuere, hortera o no, no era para siempre. Lo único que de momento asumo será eterno son los ardientes cosquilleos que me recorren las tripas cuando veo a mi maromo. Eso sí.
La bajona colectiva no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradoras.
-
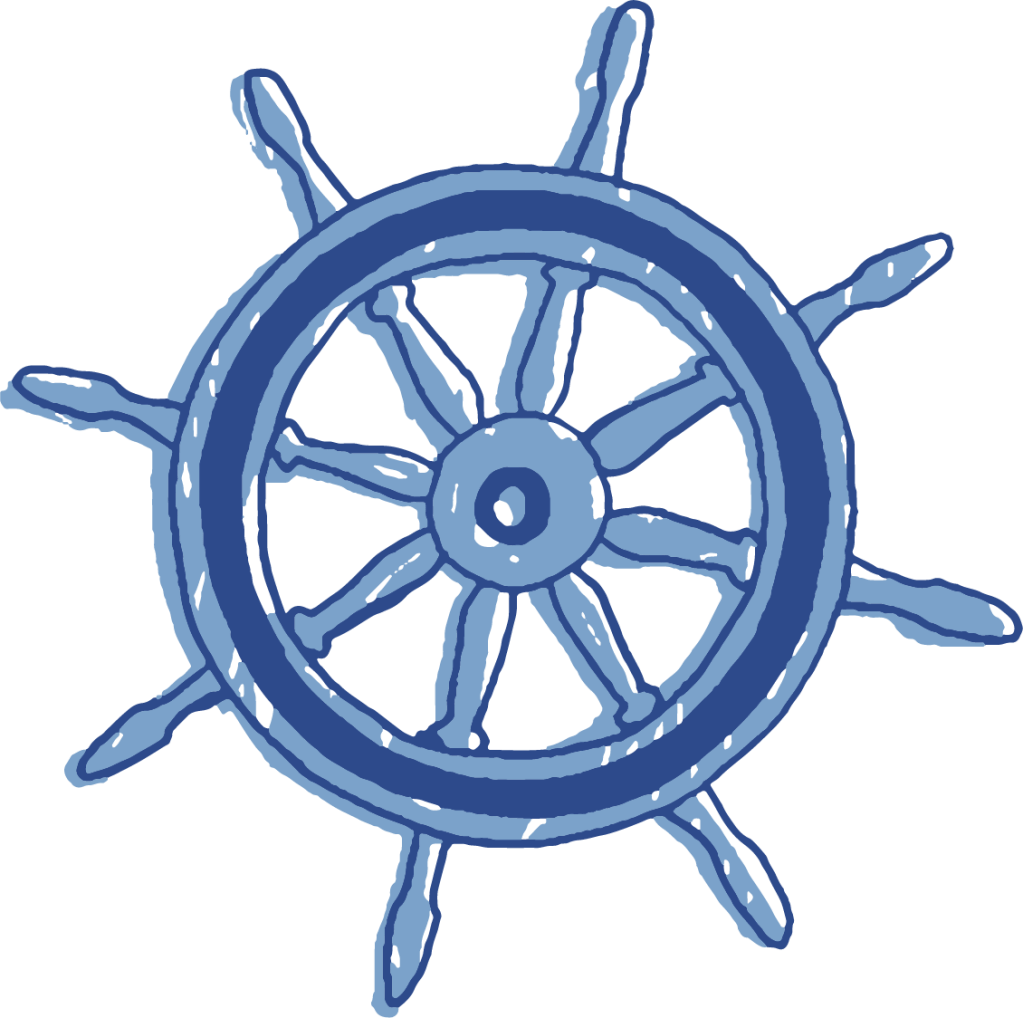
Es verano y el marinero no tiene barco, no tiene compañía de tripulación, pero tiene un mar azul orcela que atravesar sobre un trozo de madera varada. Se siente como Rose dejando a Jack en el fondo del piélago. Le inquieta ser Jack y no sobrevivir. Ese mar que tanto teme el nauta no es otro que la bajona, la tristeza. A las personas psiquiatrizadas el sistema de Salud Mental nos ha condenado al desconsuelo. Nuestras vidas han acabado en manos de un psiquiatra, o muchos, no por arte de magia ni por la fuerza del destino como diría Nacho Cano en el banquillo de los acusados, sino por las condiciones que asediaban nuestra existencia. Circunstancias que nos abocaron a la pesadumbre, a la amargura, a la rabia y a la desesperación y ellos, los psiquiatras, lejos de aminorar nuestro malestar, lo cronificaron a base de torturas y pastillas. Así hemos llegado hasta aquí, quienes hemos llegado y a quienes, por multitud de motivos que no habremos de olvidar y que trataremos en ulteriores ocasiones, el sistema no ha conseguido suicidar.
La tristeza es un pozo sin fondo. Sirva de ejemplo, por un momento, el de quien aquí escribe estas palabras que intenta llenar de significado: en ocasiones, y no pocas, me vienen los recuerdos de aquellas escenas que definieron mi psiquiatrización, de las razones por las que acabé viendo la cara de un psiquiatra feo al que se le salían los pelos de la nariz o la de un Kraken con uniforme de enfermería o los momentos que me tuvieron al límite. Me acechan como en las películas yankis los recuerdos de Vietnam rondan las cabezas de los veteranos de guerra. Me acechan y me hundo, igual que Jack. De la misma forma, el tripulante no quiere seguir navegando por aguas saladas, él es marinero de agua dulce.
Hay que aferrarse a la alegría. Lo único que nos puede levantar y dar ánimos para seguir es el disfrute, amarrarse a la alegría como si fuese el único pedazo sólido flotando donde todo lo demás es líquido y mutable. La alegría como valor profundamente político. Porque nos quieren alicaídas, no quieren inertes, zombies que vagan de un lado a otro sin rumbo ni camino más allá del que marca la corriente, el Capital. El regocijo es la crema aftersun después de un intenso día de playa, un bálsamo que nos devuelve el brillo a los ojos, a la piel, que nos cambia los gestos y nos da fuerzas para levantarnos de la cama. No era manía aquello que le diagnosticaron a nuestro marinero, era júbilo breando contra las mareas que le impedían salir a flote. Ahora, insisto, es verano y el grumete ha decidido irse a otro ponto, a uno donde haya más marineros habituados a singlar aguas dulces. En el mar si no te mueves, te hundes.
No es un discurso barato, tampoco una verborrea de autoayuda. No es simular a un adolescente leyendo a Mario Benedetti. Es reivindicar el acto tan abismalmente político que supone defender nuestra alegría, la de todas. Nos la han arrebatado y estamos luchando por recuperar lo que nos pertenece. El marinero ya no es marinero. Ahora se ha ido de vacaciones con sus compinches. Ahora practica la vida pirata, la vida mejor. Han viajado a una poza donde por fin bañarse plácidamente en un agua dulce, mientras el sol les da en la cara, chapotean y cantan atropelladamente Como el agua de Camarón de la Isla. Como el agua clara, que abaja del monte, así quiero verte, de día y de noche.
¡Qué alegría, qué alboroto!
¡Un abrazo alegre, camaradas!
